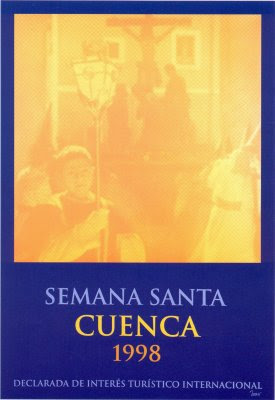Como bien ha explicado Pedro Miguel Ibáñez en sus estudios y Julián Recuenco en su pregón magnífico, la Semana Santa de Cuenca tiene su origen probable en el segundo tercio del siglo XVI y va ligada, como en toda España, al culto de la Vera Cruz y la Pasión de Cristo. En torno a esa época, surgen en Cuenca cofradías de disciplina y penitencia que rememoran ese sufrimiento y que empezarán a tener más auge en el último tramo del siglo, estimuladas por la contrarreforma y el Concilio de Trento, cuyas sesiones favorecen la dimensión didáctica de las imágenes religiosas en oposición a la vertiente iconoclasta de la reforma protestante. Inicialmente son los franciscanos, tradicionales guardianes de los Santos Lugares, los que difunden la veneración de la Cruz y la Sangre de Cristo, a través de cofradías con hermanos de luz y hermanos de sangre, que suelen salir en procesión la noche del Jueves Santo detrás del clérigo que porta un crucifijo. Particularmente en Cuenca, el origen de la Semana Santa va ligado al consuelo espiritual de los reos de muerte que se encomienda al antiguo Cabildo de Nuestra Señora de la Misericordia, fundado en 1527, para enterrar a pobres y ajusticiados. He ahí una fecha en torno a la cual, la Junta de Cofradías podría justificar los fastos de un presunto quinto centenario de nuestra pasión más representativa, aunque el momento exacto en que a lo largo del siglo este cabildo se funde con el de la Vera Cruz y unifica su origen asistencial con el cometido penitencial de nuestros días, todavía no haya sido encontrado por las investigaciones sobre la materia.
Desconozco qué pasaría entonces si amenazaba lluvia en la tarde del Jueves Santo, cuando los conquenses se congregaban en torno a la Ermita de San Roque para saludar la salida de los pasos fundadores y qué ocurría si un chaparrón primaveral sorprendía a las imágenes camino del campo de San Francisco, sin que existiera entonces la AEMET para advertir del porcentaje de probabilidades de precipitación. Sospecho que la devoción era esencialmente la misma y que aquel primitivo Jesús con la Caña hubiera sido protegido con la misma intensidad que este año la Archicofradía de Paz y Caridad observó con las hermandades refugiadas en San Antón, donde la riada de fieles reclamados por el amor a su costumbre, no fue menor que la crecida del Júcar ofreciendo su estruendo bajo el puente.
Yo también estuve allí siguiendo la tradición de mis ancestros en torno a la veneración de aquel primer Ecce-Homo con la caña como cetro de escarnio entre las manos atadas, del inicial Huerto en oración, del Jesús Nazareno inaugural que con la Cruz a cuestas atravesó las brumas del siglo XVI como talla referencial de tantos otros nazarenos que se elaboraron en esas fechas por los Cabildos de la Vera Cruz surgidos en varios pueblos de la provincia que incorporaban además la imagen de una Virgen, que en el caso de Cuenca, se denominó Nuestra Señora de la Misericordia y de la Santa Vera Cruz, antecedente directo de la Soledad. La bendita contención con la que exhibimos nuestra fe por estos pagos no hizo surgir lágrimas en los hermanos cobijados bajo el palio de las andas sin destino, reconfortados pese a todo con la sola contemplación del rostro de la madre.
En el ambiente húmedo de la semana, la ciudad se debatía entre el peregrinaje por los bares de los turistas desnortados sin desfiles que admirar y el aplazamiento de tantos esfuerzos e ilusiones autóctonas derrotadas por los elementos. Los adictos al calor redentor de las tulipas pudieron resarcirse en la noche santa del viernes acompañando al Yacente en la grandilocuencia de la multitud congregada en la Plaza Mayor y en la intimidad de la penumbra de la calle de los Tintes, rindiendo así homenaje al segundo de los cortejos procesionales que conformaron nuestra Semana Santa en sus orígenes a partir del Cabildo de Nuestra Señora de la Soledad, que desde 1565 desfilaba con las imágenes de una Virgen de la Soledad arrodillada ante la cruz y un crucificado sobre una peña, desde la iglesia de el Salvador hasta la Catedral.
El tríptico histórico de la primitiva Semana Santa de Cuenca se cierra con la procesión de la madrugada del Viernes Santo que recorrió las calles de la ciudad por vez primera en 1616, organizada por el Cabildo de San Nicolás de Tolentino, y se iniciaba al salir el sol con las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Soledad y San Juan Evangelista. A pesar de la cancelación del emblema de nuestra semana grande, tampoco este año callaron los tambores en la amanecida de Cuenca y los clarines hicieron temblar los charcos tan de mañana como San Juan iba buscando a María en el verso de Federico.
Finalmente el cielo no quiso abrirse a nuestro paso, tal vez para que recuperáramos la procesión interior, la que sucede en el corazón nazareno, tan alejada de los oropeles con los que a menudo mixtificamos nuestro rito. La tradición que durante cinco siglos ha superado las hambrunas y las guerras, la impiedad y las pandemias, permitió al menos que la esperanza hiciera su estación de penitencia entre el esplendor carmesí danzando con las palmas y la gracia verdecida renovando la belleza en San Andrés. Volveremos.
 |
| Foto de Jesús Herráiz Chafé |